Crítica de la película Holmes & Watson, Madrid Days por Iñaki Ortiz
Retratos del Madrid del XIX
09/09/2012
Crítica de Holmes & Watson, Madrid Days
por Iñaki Ortiz
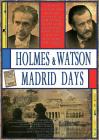 Garci retoma, con esta película, su
gusto por el fresco de una época y de un lugar, como ocurría en su
excelente Tiovivo c 1950. Nos plantea una historia ya
empezada, en la que no duda de los conocimientos previos del
espectador acerca de las peripecias de Sherlock Holmes. No presenta
su relación con Irene Adler porque da por hecho que conocemos sus
pormenores. Habla de los principales sospechosos de ser Jack el
destripador, descartándolos sin pararse a explicar demasiado, porque
una vez más, deberían ser conocidos por el espectador instruido,
que es para quien parece que Garci ofrece su película. Tampoco se
preocupa en terminar de un modo resolutivo, aunque sí se desvela el
misterio, queda aplastado de forma realista por la maquinaria del
poder.
Garci retoma, con esta película, su
gusto por el fresco de una época y de un lugar, como ocurría en su
excelente Tiovivo c 1950. Nos plantea una historia ya
empezada, en la que no duda de los conocimientos previos del
espectador acerca de las peripecias de Sherlock Holmes. No presenta
su relación con Irene Adler porque da por hecho que conocemos sus
pormenores. Habla de los principales sospechosos de ser Jack el
destripador, descartándolos sin pararse a explicar demasiado, porque
una vez más, deberían ser conocidos por el espectador instruido,
que es para quien parece que Garci ofrece su película. Tampoco se
preocupa en terminar de un modo resolutivo, aunque sí se desvela el
misterio, queda aplastado de forma realista por la maquinaria del
poder.
Entre tanto, nos cuenta pequeñas
historias de la gente de Madrid de entonces, desde un camastro sobre
una pared descascarillada, hasta los entresijos de las altas esferas
del país. Las calles, los lugares, todo cuidado con un cariño que
se siente en cada plano. Y Holmes es aquí una parte más del retrato,
como Albéniz o Galdós, porque es ya tan real como ellos para
nosotros.
A Garci no le interesan las venganzas,
o atrapar al villano. Quiere sublimar el drama con ese librito de
Becquer empapado en sangre; atrapar un conjunto de emociones
desatadas en una recatada sesión privadísima de violín tocando el
Asturias de Albéniz. Quiere hablarnos del lado oscuro del progreso y
de los cadáveres que deja atrás un cambio de tiempo. Es fácil
captar el doble juego en esto, y en la intención de Holmes de
retirarse, si hemos escuchado a Garci lamentarse de que esta pueda
ser su última película.
También es una película de denuncia,
sí, que sea un cineasta conservador alejado del panfleto no quiere
decir que no haya crítica social en su cine. Denuncia de la
corrupción urbanística (¿nos suena, o es cosa del XIX?) y de la
impunidad de los poderosos.
Reconozco que no confiaba del todo en
la caracterización de Gary Piquer, pero pronto me ha ganado
con su tono y su actitud flemática. Eso sí, creo que nunca
entenderé las licencias que se toma esta película con los idiomas.
El cameo de Gallardón es doblemente sonrojante, por su hilarante
barba y por sus pocas dotes interpretativas.
Como las grandes obreas del director,
esta también está impregnada de una profunda melancolía. Pintada
con un hiperrealismo costumbrista que no tiene miedo en rozar lo
kitsch, ya aporta elegancia por otros medios. Otra de esas películas
suyas que uno puede saborear y hasta mascar. Donde la morgue apesta y
los cuartos cerrados están llenos de humo del continuo fumar de sus
personajes.
Google+
comments powered by Disqus







